Publicado por CristJian el martes, 19 de julio de 2011 hora:20:29

Vamos a abrir las puertas de un lugar que fue centro de convergencia barrial y primer espacio de nuestros contactos sociales, donde grandes y chicos aprendíamos a relacionarnos, practicando las leyes de la oferta y la demanda, cuando la existencia de los supermercados ni se soñaba por estos lares y las despensas de mayoristas eran pocas.
Una tienda de barrio, negocio semejante a los actuales "minimarkets", acumulaba toda la clase de artículos de los que nos surtíamos las familias aledañas. Pendiendo de un clavo grueso el "San Martin" de beta torcida para enderezar a los malcriados. Más allá, las velas de sebo y los candiles. El papel para las moscas. Al centro, colgados en un gancho, los salchichones de mortadela (bien mosqueados). En las perchas las conservas extranjeras saltadas de a bordo por los marinos del Astillero y el papel higienico Waldorf que era un artículo de lujo. Jabones Águila de Oro, de rosas y gigante, patentados por Jabonería Nacional y el infaltable jabón prieto, cigarrillos Full Speed y cigarros El Progreso, velas de cera marca Loor, productos de La Universal, La Roma y La Italia, frascos de fideos, rosquitas y galletas chocolatines, bombones, tubos de pastillas de menta y de violeta y caramelos de bola grande o de frutas. En sector especial estaban los lápices de papel, cuadernos y borradores.
Los tarros de lata en que venían la manteca de chancho y la mantequilla -que se despachaban en hojas secas de maíz, al igual que el tamarindo-, estaban sobre una tarima, en el suelo; así como el bidón de aceite comestible marca La Iberia, que casi nadie utilizaba y se vendía al granel vaciándolo a través de un embudo en los frascos de vidrio limpios llevados a propósito.
Sobre el mostrador, una vitrina para el queso criollo, el jamón planchado, los panes y pasteles; charoles con las legumbres frescas de la semana, la romana de peso completo, el molino del café en grano y un gato, que de rato en rato lamía la oliscosa mortadela. Adelante y al alcance de la clientela, los sacos de liencillo abiertos, repletos de fréjoles, arroz, harina, quáker y azúcar.
Saludábamos sin miedo y entrabamos sin prisa, porque nadie nos apuraba ni nos trataba mal. No teníamos TV y los únicos programas que dejábamos pendientes en nuestras casas, eran la lectura de lindas revistas infantiles y los juegos que inventábamos para entretenernos ejercitando el fantástico poder de la imaginación.
Si la visita a la tienda era por cuenta propia adquiríamos golosinas, piola para el trompo, bolas de cristal para los ñocos (bolichas), papel cometa y coquitos chilenos. Por distracción, acolitabamos a las empleadas y por obligación -sin pereza ni protestas- cumplíamos los mandados de nuestras madres, tías y abuelitas.
Dilatábamos la espera haciendo amistad con otros niños, hugando en los saquillos repletos de fréjoles, persiguiendo gorgojos gordos entre los albos granos del quintal de arroz, cambiando traviesamente algunos puñados de prejoles mientras escuchabamos las pláticas del cecindario. De suerte que, en materia de noticias, nos las sabíamos todas y del más variopinto tenor:
-Que en la casa de la esquina penan
-Que la niña de la villa amarilla no es tan niña
-Que mañana le cancelamos por que ya volvió el señor
-Que están vendiendo un solar en la otra cuadra
-Que el tranvía acaba de descarrilar por el Cristobal Colón
-Que parece que va a haber revolución
-Que con Velasco no hay ningún churrasco
-Que anote en la cuenta esta media libra de sal
-Que el parto de doña Tere se está pasando
-Que dice mi mamá que le pese bien estas cebollas por que parece que le falta
...................................(Silencio general)................................
-¡A ver, el niño de las cebollas!
El señor tendero -que se llamaba Vidal González y era serrano y caballero- sin disgustarse, argumentaba sobre la infalibilidad de su balanza. Pesaba nuevamente, añadía un bulbo pequeñito y retornaba las cebollas al portador. Sonriendo y mascullando algo similar a su alegato -que se habrán creído que él va a robarles en las cebollas- desenroscaba la tapa del frasco bocón, sacaba el chocolatín o el caramelo de fruta que depositaba en la mano del reclamante, como prueba tangible de su cordialidad, diciéndole amistosamente:
-Aquí se da peso completo. Recuérdele eso a su mamá, que si lo sabe. Y tome la yapa, niño, para que no vuelva a quejarse-.
Había que ser insensible para no apreciar tan fina lección de buen vivir. Decirle -Gracias, don Vidal- Saludarlo al pasar frente a la tienda, considerarlo un amigo, era la norma del barrio y la actitud característica de casi toda la gente que habitaba en Guayaquil.
Hoy la yapa retornó a sus orígenes prehispánicos, y la libra de 460 gramos, como referencia de unidad de peso universal, poco se conoce entre nosotros; nadie contesta el saludo; la relación comunitaria entre la gente del barrio se ha perdido; los niños son víctimas diarias de la violencia y por el simple hecho de preguntar dos veces el mismo artículo, los vendedores agresivos nos insultan, mandando de paseo a nuestra querida mamá. Ah, como quisiera volver a mi tienda del barrio y rescatar esa actitud amistosa, ese pequeño gesto de cordialidad entre el tendero y los niños del vecindario, como símbolo del comportamiento social guayaquileño, abierto, generoso y gentil.
Fuente: "Cronicas costumbristas del tiempo de la yapa" 5ta edicion autora Jenny Estrada
Espero que les haya gustado y manténganse atentos a la próxima publicación :-)
Si tienen historias parecidas pueden compartirlas aquí.
Saludos -
Conocimiento y curiosidades -

-


 -
- 

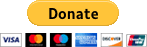


















Hay 0 Comentarios, ¿Dejas el tuyo? :)
Gracias Por Sus Comentarios
Tienes alguna consulta o sugerencia?
Puedes escribirla aquí o ir al formulario de contacto :-)